Vivimos en una era donde los likes parecen medir cuánto valemos. Hay días en los que uno entra al móvil “solo un segundo” —ya sabes, a mirar una notificación, un mensaje, cualquier nimiedad— y, cuando vuelve a levantar la vista, el día se ha fugado. Anocheció sin aviso.
Lo inquietante —porque lo hay, y bastante— es que no es un accidente. Las redes están diseñadas para eso: para que entres, te quedes y regreses. Como un casino sin relojes, sin ventanas, pero con WiFi.
Dopamina en píxeles

Cada vez que llega un “like”, una reacción, un comentario —aunque sea el emoji de una berenjena—, algo se enciende en el cerebro. Es literal: una chispa de dopamina hace su aparición. Esa misma sustancia que premia a quien sobrevive o conquista… o se engancha. Es un pellizco placentero, como cuando uno se rasca donde pica: no cura, pero alivia. Y, lo peor, da ganas de repetir.
Pero lo que realmente atrapa no es la recompensa, sino su imprevisibilidad. A veces los “me gusta” llueven como caramelos en fiesta infantil. Otras veces, silencio. Y eso es justo lo que atrapa. El “¿y si esta vez sí?”, ese dulce veneno de la incertidumbre. Como una tragaperras digital: no importa si se gana, importa que se podría ganar. El “casi” es suficiente.
Entre el filtro y el abismo

Lo que no se muestra también pesa. Fuente: Canva
Los más jóvenes —aunque ya no tan jóvenes— lo sienten con especial intensidad. Han crecido con la cámara frontal como espejo, aprendiendo que uno vale tanto como lo que se muestra. En las redes pueden ser valientes, felices, deseables. Pero al apagarse la pantalla… queda ese eco. Un hueco.
Muchos llevan dos vidas. Una pública, pulida y con buen encuadre. Y otra privada, más cruda, más silenciosa. Cuando cae la noche y no hay filtros ni stories, aparece esa otra versión: la que no sonríe tanto, la que ya no tiene energías para actuar. Y mirar ese reflejo sin editar… duele. Es allí donde se cuela la ansiedad, la tristeza, el desánimo. Porque nadie sube fotos llorando. La vulnerabilidad no acumula likes.
Y en medio de todo, se extravía algo más profundo: la naturalidad. Cada gesto se mide. Cada palabra se calcula. Vivimos pendientes del reflejo, no de la experiencia. Como actores sin libreto, representando un papel cuyo final nunca se ensaya.
Una generación de pulgares agotados
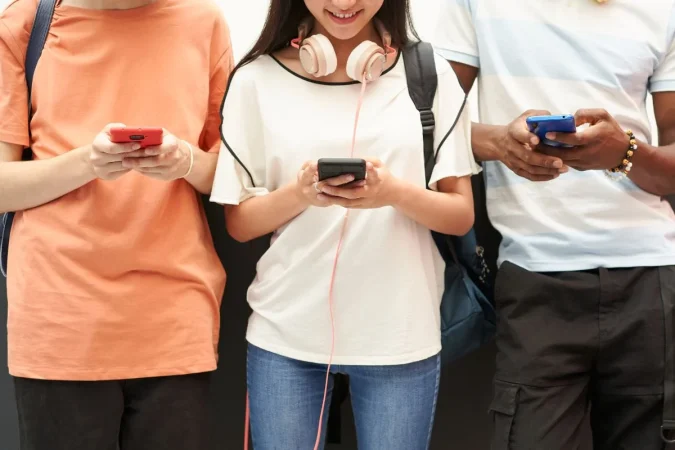
Si se observa con calma —que ya es pedir mucho—, el paisaje es desolador. Miedo al pensamiento propio, a la pausa, a lo que surge cuando nada nos distrae. “Si no tengo el móvil, me entra ansiedad”, dicen, sin rodeos. Porque hemos confundido conexión con compañía, y estimulación con presencia.
El problema no es individual. Es colectivo. Social. Cultural. Es un murmullo constante que nos roba las horas. Se pierden conversaciones que podrían haber sido memorables, si alguien hubiese levantado la vista.
El acto radical de mirar

Detectar si algo anda mal no requiere un diagnóstico. Solo hace falta un experimento sencillo: pasar un día sin mirar el móvil. Uno solo. Si el cuerpo se inquieta, si la mano lo busca como quien palpa un cigarrillo imaginario, si se desbloquea la pantalla “solo para ver”… entonces, sí: hay algo que atender.
No se trata de renunciar a la tecnología (ni que fuéramos monjes del siglo XIII). Se trata de usarla sin que nos use. De ponerle límites pequeños, humanos: dejar el móvil lejos durante las comidas, apagar las notificaciones, no dormir con él en la almohada. Son gestos mínimos, casi ingenuos… pero poderosos.
Y, sobre todo, se trata de volver a lo esencial. Escuchar una voz sin auriculares. Caminar sin contar pasos. Reír sin necesidad de registrarlo. Volver a mirar —de verdad— lo que tenemos enfrente. Porque ningún “me gusta” reemplaza una mirada sincera. Ningún algoritmo entiende un silencio compartido. Y ninguna pantalla, por brillante que sea, supera el destello de unos ojos que te ven sin filtros.











