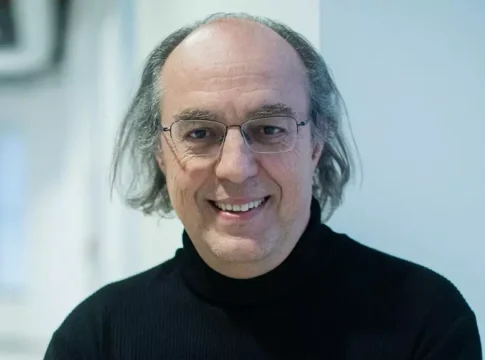A José Ignacio Latorre siempre le interesó ese gesto tan simple como universal: la mirada de un niño que, por primera vez, se queda quieto ante el cielo. En esa pausa —dice— empieza todo. El asombro es el motor, la chispa previa al conocimiento, la ventana por donde entra la necesidad humana de comprender. Y, para él, esa capacidad de maravillarse define la esencia misma de la ciencia. “Una persona que no se asombra, decía Einstein, está ciego”, repite, convencido de que esa frase abriga una verdad profunda: antes de cualquier ecuación, teoría o telescopio, viene la emoción de enfrentarse al misterio.
Ese espíritu es el que ha guiado su vida. Físico teórico especializado en partículas elementales, computación cuántica e inteligencia artificial, Latorre ha dirigido centros científicos en Abu Dhabi y Singapur, y ha contribuido a modelar algunos de los debates más urgentes sobre el futuro de la humanidad. Pero aun con décadas de experiencia, conserva un entusiasmo juvenil.
El cielo como punto de partida, según el físico

Latorre cree que mirar el cielo siempre ha sido un acto de resistencia ante la mezquindad terrestre. Allí no hay envidias, ni gritos, ni urgencias: solo orden, repetición y un silencio que invita a pensar. “El cielo nos sugiere verdad”, afirma. Y en esa búsqueda de verdad, él encuentra la semilla de todas las civilizaciones. Los antiguos mayas, los sabios de Alejandría, los astrónomos persas: todos miraron arriba para descifrar el mundo.
Hoy, esa necesidad de comprender permanece intacta. Y, para el físico, es la razón por la que seguimos fascinados con fenómenos que parecen lejanos pero que nos afectan directamente: la muerte de una estrella, la caída de un meteorito, la posibilidad de otras inteligencias. El universo, dice, nos obliga a pensar a largo plazo, a escala cósmica, y nos recuerda que la vida humana es apenas un parpadeo.
Cuando el Sol muera
Explicar cómo opera el Sol es, para el físico, una oportunidad de derribar el mito de la estabilidad. El astro que vemos cada día —aparentemente inmutable— es, en realidad, un escenario salvaje donde dos fuerzas titánicas chocan sin descanso: la gravedad, que intenta colapsarlo, y la fusión nuclear, que lo empuja a expandirse. Ese equilibrio lo sostiene… por ahora.
Un día, el Sol se quedará sin hidrógeno. Vendrán explosiones, contracciones, la transformación en gigante roja y, con ella, la muerte de la Tierra. “Le quedan unos 5.000 millones de años”, señala el físico. Esa perspectiva —la de entender la vida de una estrella como un ciclo lógico— es la que permite comprender también los fenómenos más violentos del cosmos: las supernovas, por ejemplo, explosiones tan luminosas que pueden brillar más que una galaxia completa.
“Es la muerte y la gloria”, resume. La muerte de una estrella, y la gloria de su legado: los elementos pesados que compondrán nuevos mundos, y también nuestros cuerpos. “Somos polvo de estrellas”, dice, sin grandilocuencia, como quien explica que la biología humana solo se entiende desde la física.