El cerebro… A veces pienso que es casi un milagro escondido dentro del cráneo. Un órgano diminuto, apenas kilo y medio, pero capaz de contener todo lo que somos: nuestros recuerdos más suaves, los pensamientos que nos persiguen por la noche, las decisiones que tomamos sin pensarlo dos veces y hasta los sueños que nunca confesamos. Impresiona, ¿verdad? Y aun así, a pesar de su tamaño, devora energía como si fuese un motor siempre encendido: un 20% de todo lo que gasta el cuerpo. Y lo más inquietante: es frágil. Muy frágil. En un paro cardíaco, el cerebro empieza a sufrir daños irreversibles en cuestión de minutos. Tres, ocho… no más. Eso da vértigo.
Una arquitectura que parece ciencia ficción
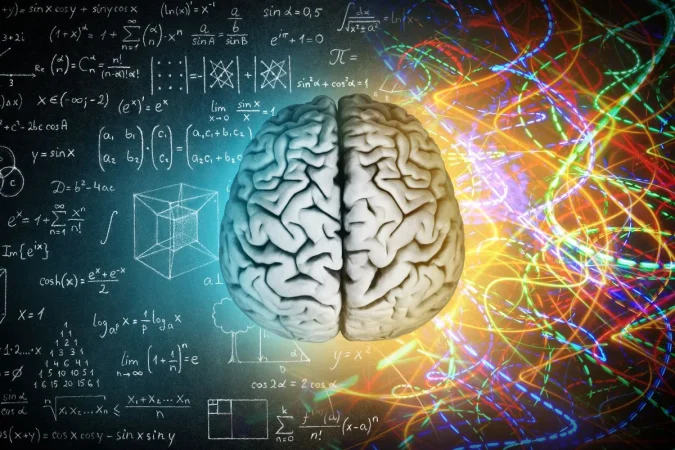
Cuando uno se detiene a pensar en cómo está construido, casi da la sensación de que alguien nos diseñó con una paciencia infinita. Tenemos neuronas, esas células peculiares con miles de brazos diminutos que reciben información, y un axón que la envía. Durante años nos hicieron creer que teníamos unos 100.000 millones de neuronas. Ahora sabemos que son unas 86.000 millones, pero la cifra es lo de menos: lo abrumador es lo que pueden hacer juntas.
Cada neurona puede conectar con diez mil más. Diez mil. No hay paisaje humano que se acerque a esa imagen. Ni siquiera la Vía Láctea tiene tantas “uniones”. Y lo bonito es que estas conexiones no son estáticas. Cambian. Se adaptan. Se reorganizan. A ese proceso mágico lo llamamos neuroplasticidad. Incluso de adultos podemos generar neuronas nuevas —sí, nuevas— especialmente en el hipocampo. Y lo que más me maravilla es que cosas tan sencillas como dormir bien, tener amigos, mover el cuerpo o aprender algo nuevo favorecen ese nacimiento.
Las funciones superiores: nuestro pequeño “centro de mando”

El cerebro dirige absolutamente todo: desde ese movimiento involuntario que haces al apartar la mano del fuego hasta las ideas más abstractas sobre el futuro. Las funciones más “humanas” —atender, razonar, recordar, decidir— viven en los lóbulos frontales, sobre todo en la corteza prefrontal.
Y aquí hay algo que me encanta: la inteligencia no es una sola cosa. Hay quien brilla resolviendo problemas lógicos, otros tienen una sensibilidad social espectacular, otros entienden el mundo con el cuerpo, a través del movimiento. Todas esas habilidades surgen de redes cerebrales diferentes, que vamos reforzando con la vida.
Razón y emoción: un dúo inseparable

Nos gusta pensar que tomamos decisiones con la cabeza fría. Pero la verdad es que no. Primero aparece la emoción —la amígdala se activa en milésimas de segundo— y después llega la razón tratando de poner orden. Por eso a veces hacemos cosas impulsivas y solo después pensamos: “¿pero por qué hice eso?”
En ese proceso intervienen nuestros recuerdos (gracias al hipocampo), y el cíngulo actúa como puente entre lo que sentimos y lo que pensamos. Un equilibrio precioso… cuando funciona bien.
Y entre medio, los neurotransmisores:
- La dopamina, ese chispazo de placer.
- La serotonina, que nos empuja, nos levanta, nos da ganas.
- El glutamato, el encargado de que algo se convierta en memoria duradera.
- Y la oxitocina, que nos une a los demás.
Cómo cuidar el cerebro (de verdad)
No hay píldora mágica. Cuidar el cerebro se parece más a cuidar una planta delicada:
Dormir bien. Entre 7 y 8 horas. El sueño limpia, organiza y restaura.
Mover el cuerpo. Cualquier ejercicio sirve. Es como abrir las ventanas y dejar pasar el aire fresco.
Conectar con otros. El aislamiento duele —literalmente— al cerebro.
Aprender cosas nuevas. Leer, estudiar, tocar un instrumento, resolver algo difícil.






