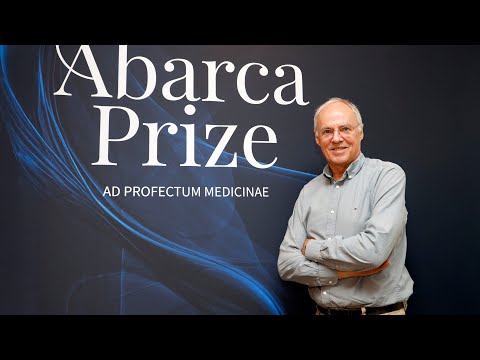Habla con la calma de quien ha pasado media vida observando la ciencia desde dentro, con sus luces deslumbrantes, sus sombras y sus dilemas morales. Johannes Carolus Clevers, conocido en el mundo entero como Hans Clevers, no es solo un investigador brillante: es alguien que ha aprendido a mirar la biología con una mezcla de rigor y humanidad. Pionero en el desarrollo de los organoides —esas pequeñas maravillas que replican órganos humanos en miniatura—, reflexiona sobre los premios, la cooperación entre la academia y la industria, y el incierto pero fascinante futuro de la investigación biomédica.
El valor (y el pudor) de los premios

Para Clevers, los premios científicos —como los del deporte o el arte— se entregan porque esas disciplinas tienen “impacto en grandes números de personas”. Lo dice con la serenidad de quien sabe que el reconocimiento puede ser tan incómodo como halagador. “Los premios se otorgan a un nombre, pero detrás de ese trabajo hay un equipo enorme de personas”, confiesa con cierta modestia. Es su manera de recordar que la ciencia no es una carrera de héroes solitarios, sino una obra coral.
Financiación y colaboración: el otro laboratorio

A diferencia del discurso habitual, lleno de quejas por la falta de recursos, Clevers prefiere ver el vaso medio lleno. “En general, recibimos lo que merecemos casi”, dice, con una media sonrisa. Considera que hoy en día la financiación de la ciencia en Europa, Estados Unidos y Asia es bastante buena, y que el verdadero reto no está en el dinero, sino en cómo se coopera.
“La investigación académica y la industria deben trabajar de forma conjunta”, repite con convicción. Y no lo dice desde la teoría: tras varios años colaborando con farmacéuticas, ha comprobado de primera mano lo complejo que puede ser convertir un descubrimiento de laboratorio en un fármaco útil para las personas.
Europa, reconoce, todavía arrastra cierta rigidez. “Ceder los descubrimientos académicos a la industria es complejo, es como si nos pegáramos un tiro en el pie”, lamenta. Para él, el conocimiento debería moverse con fluidez entre universidades y empresas: sin muros, sin burocracias que frenen el progreso.
Organoides: pequeñas estructuras, grandes promesas

Cuando Clevers habla de organoides, su tono cambia: se nota que ahí está su pasión. Estas diminutas estructuras cultivadas en laboratorio pueden imitar órganos humanos, y han revolucionado la forma de entender la biología. “El organoide de un paciente podía predecir perfectamente si respondería o no a un fármaco”, cuenta con entusiasmo. Ese avance, que comenzó con la fibrosis quística, hoy ya se utiliza en hospitales de los Países Bajos para elegir tratamientos personalizados.
Con humor, admite haber subestimado su potencial. “Hace 10 o 12 años habría infravalorado lo importantes que serían los organoides”, reconoce. Ahora sabe que son la clave para estudiar enfermedades crónicas como el cáncer, el Alzheimer o la artritis reumatoide, y hacerlo con modelos mucho más precisos, éticos y humanos.
Nuevos roles para una ciencia más humana
Clevers insiste en que la ciencia moderna ya no se sostiene solo sobre los hombros de biólogos o genetistas. “Desarrollar un medicamento requiere ingenieros, farmacólogos, expertos en ensayos clínicos, reguladores e incluso abogados de patentes”, señala. Todos, dice, deben funcionar como engranajes de un mismo reloj.
De los avances recientes, menciona dos que lo fascinan: CRISPR, la herramienta que permite corregir genes defectuosos, y la Inteligencia Artificial (IA). “La IA no reemplazará los experimentos, pero sí los ayudará a tener sentido”, explica. La compara con inventos que cambiaron el mundo: “Es una herramienta tan impresionante como lo fueron internet o los teléfonos inteligentes”.
Europa, prudente pero lenta

En cuanto a los desafíos éticos, Clevers cree que Europa camina con pies de plomo. La regulación de los datos médicos y de la IA, aunque necesaria, a veces se convierte en un freno. “En Europa regulamos la IA, pero no somos líderes. Los líderes están en otros países”, advierte con preocupación.
Para él, la clave está en equilibrar la protección del ciudadano con la agilidad científica. “Los organismos reguladores deben ser cautelosos, pero también comprender los tiempos de la innovación”, reflexiona. La ciencia, recuerda, no puede avanzar si se le atan las manos con exceso de prudencia.
La ciencia como puente
Antes de despedirse, deja una idea que resume su filosofía: la ciencia solo cumple su propósito cuando toca la vida de las personas. “Comunicar lo que hacemos —en publicaciones, premios o entrevistas— forma parte del trabajo”, dice. “La sociedad tiene derecho a saber qué puede hacer la ciencia, y también qué no puede prometer.”
Su mirada, serena y esperanzada, encierra una convicción sencilla pero poderosa:
“La ciencia no es una torre de marfil. Es un puente entre el conocimiento y la humanidad.”
Y en la voz de Hans Clevers, ese puente suena más necesario que nunca.