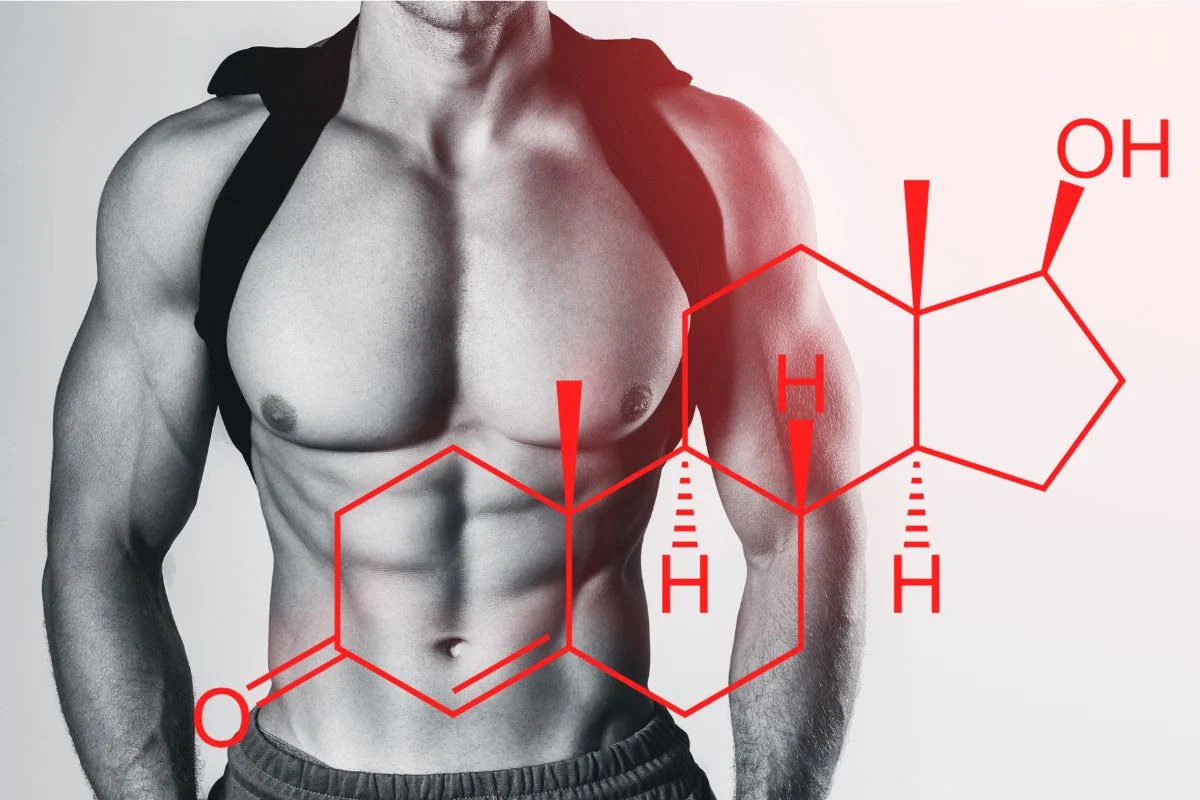Un psicópata no nace de la noche a la mañana, se construye poco a poco, cuando la conciencia deja de doler. Hay ideas que golpean suave, pero dejan huella. El psicólogo y escritor Iñaki Piñuel, reconocido por sus estudios sobre la violencia emocional y el acoso, aborda una de ellas con una mezcla de lucidez y preocupación: la anestesia moral.
Habla de ese proceso silencioso que puede ir borrando, poco a poco, la capacidad de distinguir el bien del mal. Un adormecimiento del alma, una suerte de apagón interior que termina por desconectar al ser humano de su propia conciencia.
“Cualquiera puede caer en ello”, advierte Piñuel. No hace falta ser cruel ni tener un pasado oscuro. Basta con dejar de sentir, con acostumbrarse al dolor ajeno, con dejar que la indiferencia se instale y empiece a hacer su trabajo.
El psicólogo insiste en que la psicopatía no tiene que ver con cometer malas acciones puntuales —mentir, engañar o herir, algo que todos hacemos alguna vez—, sino con la pérdida total de conciencia moral. Esa desconexión entre el daño y la culpa, entre el acto y la empatía. “No es una enfermedad —explica—, es una condición. Y lo más inquietante es que también puede adquirirse.”
Cuando el bien y el mal se vuelven difusos
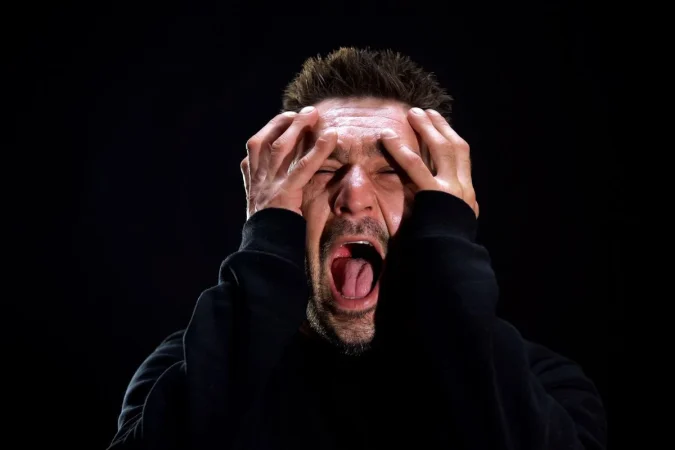
Piñuel defiende con firmeza la necesidad de rechazar el relativismo moral, esa idea tan tentadora de que nada es realmente bueno o malo. Para él, esa postura no es más que una coartada elegante para no asumir responsabilidades.
“Para mí —dice— la clave que diferencia el bien del mal siempre es la víctima.”
Y tiene sentido. Si hay alguien que sufre, alguien que pierde su libertad o su dignidad, no hay relativismo que valga. Negar a las víctimas, insiste, es borrar la línea que separa lo humano de lo inhumano. Y cuando esa línea desaparece, todo se vuelve posible: el abuso, la indiferencia, la crueldad disfrazada de normalidad.
Los caminos hacia la anestesia moral

La pérdida de conciencia no llega de golpe. Se instala poco a poco, a veces disfrazada de prudencia, otras de obediencia o de miedo.
El primer paso suele ser lo que Piñuel llama dimisión moral: ese momento en que uno ve el sufrimiento ajeno y decide no hacer nada.
“Esa dimisión moral —explica— hace que muchas personas puedan lavarse las manos en buena conciencia de su obligación natural de ayudar o solidarizarse.”
El autor británico Norman Geras lo llamó “el síndrome de la mutua indiferencia”. Es un pacto tácito: yo no me meto en tus problemas, tú no te metes en los míos. Pero a la larga, ese silencio nos vuelve cómplices.

El segundo camino es la obediencia debida, una trampa que ha acompañado al ser humano desde siempre. Los experimentos de Stanley Milgram lo demostraron hace décadas: el 92% de las personas obedecen las órdenes de una autoridad aunque esas órdenes impliquen dañar a alguien.
Solo un 8% se atreve a decir “no”.
El problema, dice Piñuel, es que quien obedece deja de sentirse responsable. Entra en lo que él llama estado agéntico: “No fui yo, fueron las órdenes”. Así, la conciencia se diluye y el sentido moral se apaga.
Según el psicólogo, este mecanismo es “psicopatizador por excelencia”. De hecho, explica, los grupos criminales o totalitarios lo usan para adiestrar a sus miembros: los obligan a dañar a quienes aman para matar, simbólicamente, su nervio moral.
Cuando la conciencia deja de doler

Con el tiempo, la obediencia y la indiferencia terminan reescribiendo la forma en que vemos a las víctimas. Surge entonces una frase peligrosa: “algo habrán hecho”. Es el punto de no retorno.
El individuo ya ha perdido su brújula moral.
Quizá la pregunta no sea cuántos han llegado hasta el final de ese camino, sino cuántos ya han empezado a recorrerlo sin darse cuenta.