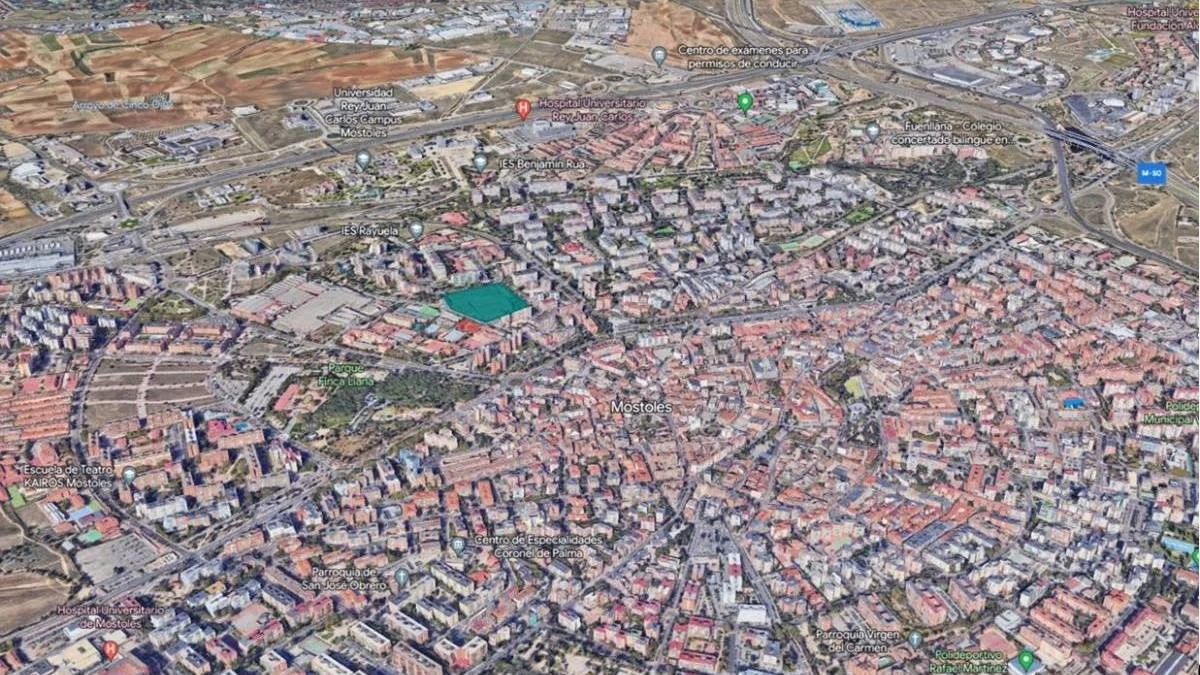La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España tras su imparable escalada de precios. El encarecimiento progresivo del alquiler y de la propiedad, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas, ha elevado la presión sobre los hogares, dificultando el acceso a un bien considerado básico.
Frente a este panorama, La Moncloa mira a modelos de política habitacional que han demostrado eficacia en otros países europeos, con el fin de adaptarlos al contexto español. Un ejemplo paradigmático es el modelo de Viena, en Austria, reconocido internacionalmente por su eficacia en garantizar el acceso universal a una vivienda digna.
Desde hace décadas, la ciudad ha apostado por una intervención activa del sector público en el mercado de la vivienda. Alrededor del 60% de los residentes vieneses viven en viviendas de alquiler social o cooperativas subvencionadas, muchas de ellas de excelente calidad arquitectónica y localizadas en zonas bien comunicadas.
Este sistema no se limita a asistir a quienes están en situación de vulnerabilidad, sino que está concebido para acoger a clases medias y trabajadoras, favoreciendo la mezcla social y evitando la segregación.
La clave del éxito vienés radica en una estrategia sostenida a largo plazo. El gobierno municipal ha mantenido la titularidad pública del suelo y promueve la construcción mediante concursos en los que se valoran tanto el precio como criterios sociales y ambientales.
Además, el control del alquiler en estas viviendas permite mantener precios razonables que no dependen de la lógica del mercado especulativo. Esto contribuye a una mayor estabilidad del mercado en su conjunto, ya que la vivienda pública actúa como un contrapeso a las fluctuaciones de la oferta privada.
España, por contraste, tiene uno de los porcentajes más bajos de vivienda social en Europa, con menos del 2% del parque total. Esto limita la capacidad del Estado para intervenir en el mercado y ofrece escasos recursos habitacionales a quienes no pueden afrontar los precios del sector privado.
Importar el enfoque de Viena no implica replicarlo de forma exacta, pero sí adoptar su lógica de inversión sostenida, planificación urbana inclusiva y protección del suelo público como recurso estratégico. La cesión de uso y el alquiler asequible podrían constituir instrumentos clave en una estrategia de largo alcance.
EL CASO DANÉS
Otra experiencia valiosa proviene de Dinamarca, donde el modelo cooperativo ha tenido un impacto significativo en ciudades como Copenhague. Las cooperativas de vivienda se basan en la propiedad colectiva y la gestión democrática por parte de sus residentes. Aunque los modelos varían, en general combinan estabilidad residencial, precios moderados y un alto grado de implicación vecinal.
En muchos casos, estas cooperativas gozan de apoyo público a través de subvenciones o financiación preferente. El modelo danés muestra que la vivienda puede entenderse no solo como un bien de mercado, sino como un derecho gestionado colectivamente.
Este enfoque permite a las comunidades controlar directamente su entorno habitacional, evitando la lógica especulativa y promoviendo valores como la solidaridad y la sostenibilidad. En el contexto español, donde la propiedad individual sigue siendo dominante, sería necesario promover un cambio cultural para fomentar el cooperativismo habitacional. Aun así, algunas experiencias exitosas, como las cooperativas en cesión de uso en Cataluña, indican que es posible avanzar en esta dirección con marcos normativos adecuados y apoyo institucional.

En los Países Bajos, el sistema de vivienda social se ha desarrollado en parte a través de asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan grandes cantidades de inmuebles destinados al alquiler asequible. Estas entidades, aunque independientes, actúan bajo una estricta regulación pública y con objetivos sociales claros.
La lógica de este modelo es asegurar una oferta significativa de vivienda que no esté sujeta a las reglas del mercado, sin que ello implique una intervención directa del Estado en la construcción o la gestión diaria. Una de las fortalezas del sistema neerlandés es su escala: durante años, más del 30% del parque inmobiliario ha sido vivienda social. Esto ha permitido amortiguar el impacto de las burbujas inmobiliarias y asegurar que sectores amplios de la población puedan acceder a una vivienda digna.
En Francia, el enfoque mixto combina una producción pública de vivienda social con mecanismos fiscales para movilizar el parque privado. La legislación gala obliga a los municipios a disponer de un porcentaje mínimo de vivienda protegida, al menos un 25%, con sanciones para quienes incumplen.
Esta medida ha fomentado la cohesión territorial y ha impedido, en cierta medida, que la vivienda social quede relegada a áreas periféricas o marginalizadas. Otra línea de actuación inspirada en el modelo alemán se centra en la estabilidad del alquiler.
En Alemania, especialmente en ciudades como Berlín o Hamburgo, se aplican topes de precios y contratos de larga duración, lo que da seguridad tanto a inquilinos como a propietarios. España ha comenzado a dar pasos en esta dirección con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, que contempla la declaración de zonas tensionadas y la posibilidad de limitar los precios.
En Cataluña, Euskadi, Navarra y Asturias también se están implementando estos topes a las zonas tensionadas, arrojando unos números positivos en el caso catalán.