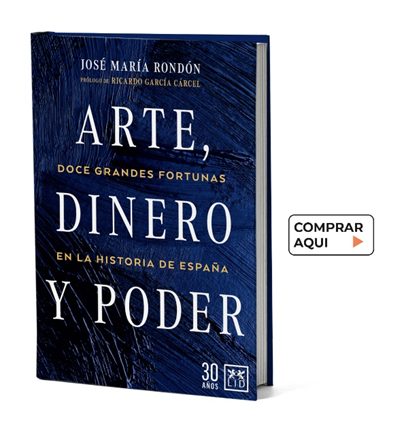El ingeniero, ministro de Franco y empresario petrolífero, mostró en su vida un gran desinterés porcómo sería recordado, circunstancia bien aprovechada por sus enemigos.
Asoma en la fotografía de perfil, como si quisiera ocultar severamente lo que está al otro lado. Todo lo que se deja ver de este hombre en la instantánea está bien sujeto a la formalidad: desde el pelo echado fuertemente hacia atrás a la sastrería. Se le puede adivinar un esqueleto robusto bajo el traje de buen paño y lleva el gaznate protegido por una corbata oscura, de ésas que sirven para echar el lazo a las ideas, nunca a la nostalgia. Sostiene en las manos unos papeles que lee de forma pausada, mientras parece dejar en el aire el aroma del habano recién apagado.

IMAGEN PODEROSA DE CARCELLER
Resulta poderosa la imagen porque, quizás, si consiguiéramos hacer un silencio absoluto en torno a ella, podría oírse aún la voz rotunda del protagonista, su dialéctica cruda y directa, como si las opiniones le salieran disparadas desde el fondo de la calavera. Al respecto, el escritor Josep Pla, que anudó con él una amistad firme e interesada, dejó una frase rotunda: “Sabe hablar a los obreros, y ya comprenderá el lector que si sabe hablar a los obreros de qué manera hablará a los que no lo son”. “Ha dejado arañazos terribles en muchos hombres de presa”, remató.
Como consecuencia de su innegociable apuesta por la discreción no consta que este caballero hubiera encargado un busto o un óleo para ser recordado en la casa familiar o en el pasillo principal de alguna de sus empresas. Abundan de él, en cambio, las fotografías oficiales –paseamos ya por la España del siglo XX–, bien en el ejercicio de su actividad empresarial, bien en el cumplimiento de sus responsabilidades políticas. Solo se conserva una imagen que rompe esa tendencia: el personaje está sentado en un sillón, cómodo, sonriente… Pero, otra vez, la mitad del rostro está oculto, entre sombras.
por su innegociable apuesta por la discreción, no consta que encagarse un busto o un óleo para ser recordado en la casa familiar o en el pasillo principal de alguna de sus empresas
Quien se descubre así, entre dos luces, es Demetrio Carceller Segura, nacido en la localidad turolense de Las Parras de Castellote el 22 de diciembre de 1894. Buen lugar para un tiempo difícil: la crisis colonial, la pobreza, la insalubridad, el analfabetismo, la alta mortalidad… De seguro, pues, ninguno de los vecinos de aquel poblacho de la comarca del Bajo Aragón tuvo noticias del estreno esa misma noche en una sala de París del poema sinfónico de Claude Debussy Preludio a la siesta de un fauno. Aquella partitura empujó la música culta hacia la modernidad.
“Extracción humildísima. Vida de infancia y de adolescencia en los suburbios de Barcelona. Obrero en la refinería de Sabadell y Henry. Turnos de noche”, escribió en un rápido perfil Pla, quien alguna vez embarcó a América del Sur y Oriente Próximo en los petroleros de Cepsa, la compañía fundada por Carceller en 1929. El autor de Viaje en autobús, que solía rematar su cosmopolitismo de señor con boina en frases breves, recordaría que al empresario le movió “un deseo de elevación social sistemático, ganado a pulso, al margen de todo escalafón, si no dejando en cada peldaño un trozo de vida”.
Ahí está, en trazos gruesos, lo que se sabe de él. El resto es enigma. Porque su existencia estuvo rodeada de silencios. El silencio de la infancia. El silencio de los negocios. El silencio de la política. El silencio de los libros y los documentos que aún callan en los anaqueles como fauces quietas. Y, por supuesto, el silencio propio. “¿Qué espera que digan sus contemporáneos de usted cuando se muera?”, le preguntó en una ocasión Manuel del Arco. “Nada”, contestó. A continuación, el periodista insistió: “¿No pensó en su posteridad?”. “No”, respondió el empresario, a modo de portazo.
Conviene atizar, con todo, esa entrevista que publicó Destino en los años cincuenta para conocerlo más. O mejor. “Perfectamente pobres”, se lee, por ejemplo, al ser preguntado por el nivel social y económico de su familia. Aquella conversación revela, por momentos, a un ciudadano sin antifaz, vital, agradecido. “Adoraba la calle, porque las casas en que se vive con ese nivel económico no tienen grandes atractivos”, confiesa Demetrio Carceller, quien pudo estudiar gracias al empeño de su padre y a la ayuda del conde de Égara, Alfonso Sala y Argemí, y que lo hizo con notable provecho.
Resultó decisivo el traslado a Barcelona. Allí cumplió con el servicio militar y, a su finalización en 1918, casi de forma casual, eligió un destino laboral inesperado. “Entonces, ingreso como químico en el Laboratorio de Refinería de Lubrificantes de Sabadell Henry. A los tres meses me indican que me haga cargo de la fábrica en turno nocturno, alternando con otro”, confiesa en la entrevista Demetrio Carceller, quien acabó a los mandos de aquella factoría situada en Cornellà de Llobregat, según sus palabras, hojeando anuncios La Vanguardia y removiendo algunas “relaciones particulares”.
A los mandos de Sabadell y Henry, el empresario ya desplegó las virtudes que celebrarían sus aliados y, con total seguridad, denostarían sus enemigos: el pragmatismo, la tenacidad y la extraordinaria puntería a la hora de elegir a sus colaboradores, un equipo de alta formación técnica en el que poder depositar tareas. Aunque gobernó sus empresas con una impronta personalista y centralizada, estos ingenieros de Cornellá –definición acuñada por los historiadores Manuel Peña Díaz y Francisco Contreras Pérez– lo acompañaron en los negocios emprendidos en los treinta, siempre en torno al petróleo.
Desde la refinería catalana, Carceller ganó plaza en la directiva de Campsa, surgida en 1927 con el propósito de nacionalizar el sector estratégico de los combustibles. Sin embargo, este “gigante torpe” tuvo que superar un importante contratiempo: la falta de infraestructuras. Ante este panorama, las instalaciones de refino que se hallaban en la desembocadura del río Llobregat se convirtieron en una plaza fundamental hasta el punto de integrarse en el nuevo monopolio. Desde esta posición, él, un ingeniero textil, llegó a escalar hasta la subdirección técnica, uno de los escalones más altos de la compañía.
Pero, cuando apenas había echado a andar la empresa monopolística, él ya estaba avivando la privada Cepsa, junto a los hermanos Recasens y también con el visto bueno del Gobierno. En un viaje financiado por Campsa a Venezuela -con gran coste: quinientas mil pesetas de la época-, el empresario se descolgó de algunos compromisos y aprovechó su paso por Caracas para negociar en nombre de la nueva petrolífera con la Falcon Oil el traspaso de unas concesiones. Poco después se firmaba un acuerdo entre la compañía estadounidense y la recién nacida Cepsa, con epicentro en el archipiélago canario.
Es inevitable, en este vuelo, la astucia y la inteligencia política. Él forjó en la dictadura de Primo de Rivera sus mejores contactos. En aquellos años, estuvo próximo a José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930 y, luego, se alistó a Falange, moviéndose allí con la actitud del tecnócrata que recela del dogmatismo y detesta la burocracia. Con todo, su nombre se llegó a barajar como líder del fascismo español si se le da credibilidad a la confesión que José Antonio Primo de Rivera hizo a Josep Pla: “Carceller hubiera podido ser ese hombre. Se lo propuse y se negó”.
Por esta senda, Carceller estuvo al frente del Ministerio de Industria y Comercio entre 1940 y 1945, ocupando plaza en tres gabinetes distintos monopolizados por militares y juristas de distintas familias del régimen. Para explicar esta designación se ha aludido a su condición de camisavieja de Falange o a su cercanía con Serrano Suñer. También se ha justificado el nombramiento en la incompetencia de su antecesor, Luis Alarcón de la Lastra, o en la posible simpatía del empresario por Alemania, si bien la razón final sea radicalmente pragmática: la ineptitud de Franco en asuntos económicos.
“¿Queréis que os diga quién es Franco? Un mediocre teniente del Ejército que todos juntos hemos contribuido a subir encima de un pedestal. Es un ignorante (…). ¿Sabéis qué es Franco? ¡Un tocacojones!”, afirmó Demetrio Carceller, ya en 1965, en una comida con los miembros del recién creado Banco Industrial de Cataluña. Durante aquel encuentro, el empresario hizo mención, de seguro, a los derrapes del dictador. Entre ellos, el crédito que otorgó a la ocurrencia del austríaco Albert von Filek, quien defendía la posibilidad de crear una gasolina sintética a partir de vegetales y agua.
Otro de sus empeños al frente de la cartera de Industria y Comercio fue sacar el máximo rendimiento de la Segunda Guerra Mundial, que concibió como un manantial de oportunidades. Por ejemplo, convenció a británicos y norteamericanos para que comprasen wolframio español y, de ese modo, evitar que tuviese que vendérselo en su totalidad a los alemanes, que tanto lo necesitaban para endurecer el acero de sus carros de combate y fortalecer la penetrabilidad de sus proyectiles. La operación fue ventajosa porque, a cambio, España podría costear las importaciones de petróleo americano.
Eso sí, en torno a él siempre sobrevoló la sombra de la corrupción. Se le ha fijado como un comisionista sin escrúpulos, un intermediario voraz que sacó importantes réditos al negocio de las exportaciones y las importaciones y a las primas de seguros del comercio. Si bien dichas acusaciones partieron de feroces e influyentes rivales (el empresario Juan March, por ejemplo, con muchos intereses en disputa), Franco lo respaldó en todo momento por creerlo un hombre “rico, útil y muy inteligente”.
A la salida de la primera línea política, le dio tiempo a ganar más dinero a través de fórmulas inéditas como la enajenación de empresas alemanas tras la guerra. Una de esas entidades, la sucursal del Banco Alemán Trasatlántico, fue adquirida por un grupo de inversores, entre los que estaba él. En 1950 inició sus actividades financieras como Banco Comercial Trasatlántico, con sede en una torre de la avenida Diagonal. Desde un despacho de la planta veinte del edificio del arquitecto Santiago Balcells, realizó numerosas operaciones financieras e industriales, entre las que destacó la creación en 1965 del Banco Industrial de Cataluña.
Demetrio Carceller Segura falleció el primero de mayo de 1968, pocos días después de un absurdo tropiezo mientras bajaba las escaleras del Teatro Arlequín en la Gran Vía madrileña. Había asistido junto a su esposa, Josefina Coll Mans, a una de las funciones más exitosas de la temporada, la comedia del dramaturgo Víctor Ruiz Iriarte Primavera en la plaza de París. La prensa nacional se hizo eco de la noticia evocando su figura como “uno de los grandes impulsores y creadores de empresas de nuestro país” y resaltando su papel fundamental en la economía de los primeros años del franquismo.
El entierro se celebró al día siguiente en un ambiente de extrema sobriedad. Todavía entonces giraba en el aire una pregunta que le hicieron de forma insistente en muchas de las entrevistas que concedió como ministro o como empresario: ¿Cómo había conseguido reunir su fortuna? “Lo mío no ha sido amasar millones; ha sido éxito, sencillamente. La fórmula de este éxito tiene tres bases: primera, iniciativa clarividente; segunda, audacia; y tercera, tenacidad”, respondió en alguna ocasión Demetrio Carceller, quien aún parece asomarse de duro perfil o retratado entre dos luces, como si no quisiera mostrarse del todo.